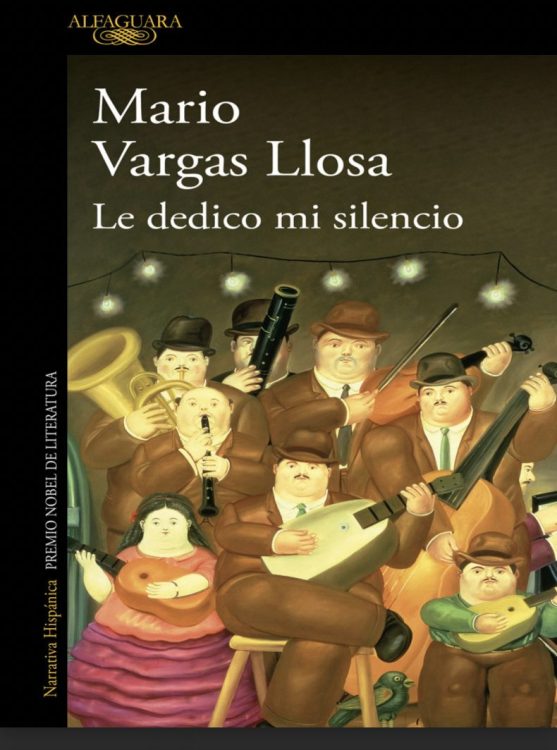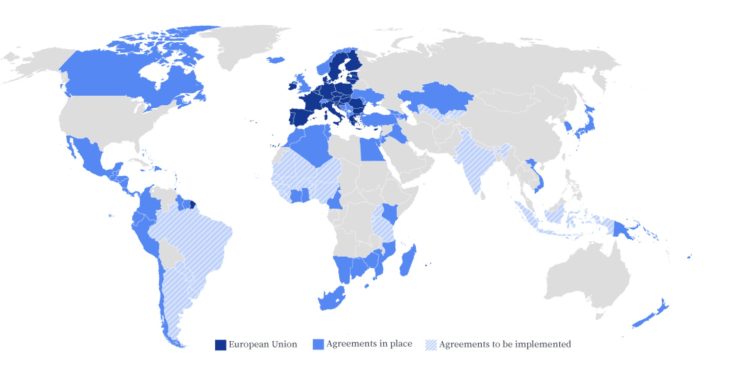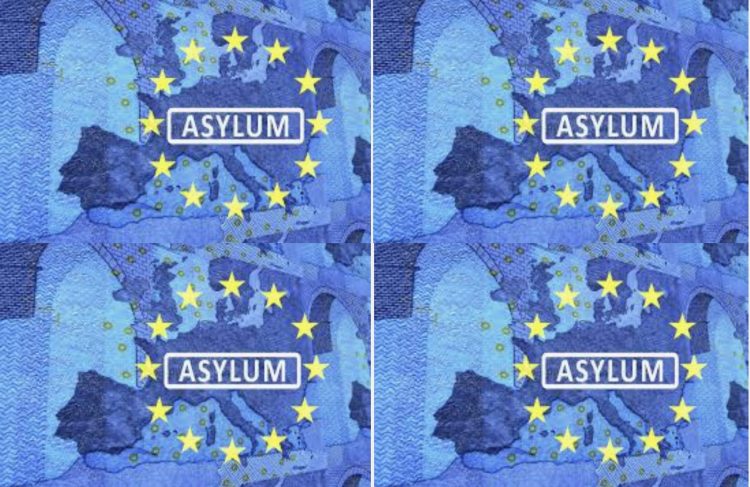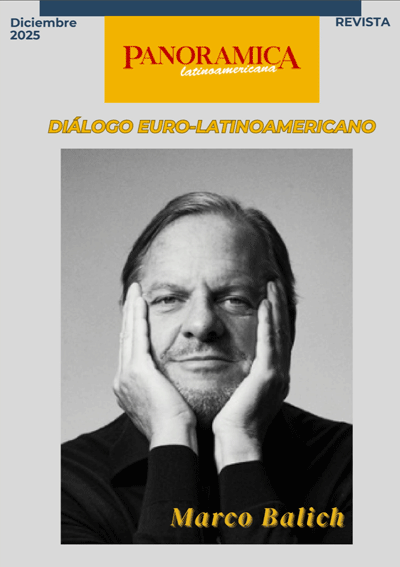La última novela de Mario Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, trata sobre la historia de la música criolla peruana. En ella, la música se convierte en protagonista de una historia que se desarrolla en una América donde la lengua española llega para unificar el lenguaje y la cultura. El vals vienés y español se mezclan con las melodías y danzas locales. Los compositores de la época reflejan en sus letras el sentir de la sociedad, sus vivencias y emociones. Pinglo Alva y Chabuca Granda idealizan y unifican el país a través de sus canciones. El protagonista, Antonio (Toño) Azpilcueta, cree en la teoría de que la música criolla puede unir a la nación.

Sin embargo, esta novela se sostiene en dos columnas: dos protagonistas que, sin estar presentes, marcan el destino de los demás, y ambos son italianos. Don Azpilcueta, inmigrante italiano concreto, que da valor consistente a los resultados económicos, poco presente en casa por su trabajo en los ferrocarriles de la sierra. Casado en Chumbivilcas con una mujer andina -sumisa, cariñosa-, gracias a su cariño ella aplacaba sus ataques de ira. Morirá pronto y deja al protagonista, su hijo, Toño Azpilcueta, solo con el padre. Toño recuerda que el amor por la música folclórica nace en las tardes cuando escuchaba canciones en el regazo de su madre. La relación con el padre nunca será buena: no hubo diálogo. Ese vacío será fuente de estrés que aflora en el transcurso de su vida como alucinaciones táctiles -animales que le caminan por el cuerpo-, una picazón insoportable. La tensión entre la dureza del padre y la sensibilidad de la madre marca su formación.
El otro protagonista es don Orestes Molfino, sacerdote italiano, radicado en el Puerto de Etén, una zona abandonada por el Estado peruano, donde el denominador común es la pobreza. En un basural encuentra a un recién nacido abandonado para que los animales lo devoren; su llanto lo salva. Don Orestes, generoso y entregado a su comunidad, lo adopta, lo cría y lo educa. Ese niño será Lalo Molfino. En el mismo basural, Lalo, encuentra una guitarra, que se transforma en el centro de su vida: autodidacta, tocará divinamente. Lalo no quiere hacer la secundaria, solo tocar; don Orestes lo deja hacer su voluntad y lo acompaña. En cierto punto, sintiendo cercana la muerte, el sacerdote regresa a Italia.
El encuentro de Toño con Lalo Molfino se da al otro lado del Rímac, en esa Lima que empieza cruzando el río. Lalo -guitarra al hombro, zapatos de charol sin medias. le despierta la ilusión y decide entrevistarlo. En su búsqueda descubre que Lalo ha muerto y, peor aún, que fue enterrado en fosa común ante la falta de familia que lo reclame. Toño encuentra entonces la motivación de su vida: rendir justicia a esa muerte injusta. Decide escribir un libro sobre Lalo y emprende un recorrido por el norte -Chiclayo, el Puerto de Etén-. Escribe sobre su vida e intercala teorías de unión social por medio del vals criollo. Toma como ejemplo a una pareja que desafía el prejuicio: Lala, mujer negra de una zona marginada, y Alfredo, joven blanco de buena familia limeña; contra todo convencionalismo se casan y el matrimonio perdura. Esa unión inspira la idea de un Perú posible donde razas y culturas diversas construyen juntos.
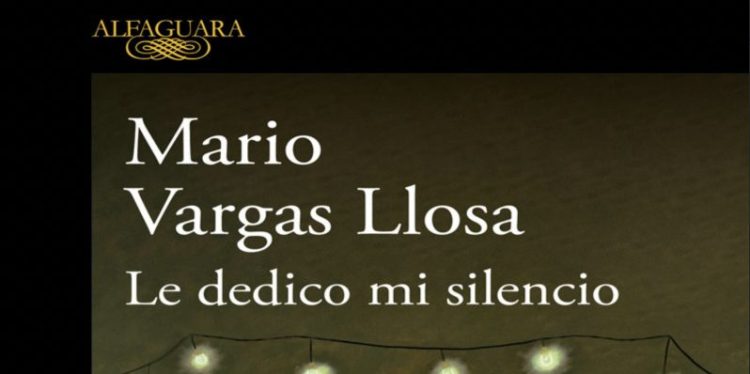
Pero la obsesión de Toño por escribir el libro perfecto sobre Lalo -la música criolla, la unión del Perú a través del arte- lo exonera de sus responsabilidades familiares: ignora a su esposa, Matilde, a su hogar, a sus hijas. Idealiza a una famosa cantante de música criolla, le dedica atenciones, y su propia superación profesional pasa a depender de la aprobación y los elogios de ella. Matilde sostiene la casa en silencio.
La música es el entorno, sí. Pero el centro de la novela está en otra parte: en la figura del sacerdote italiano que adopta al joven guitarrista. Ese hombre, generoso y libre, ofrece cuidado sin exigencias. Gracias a él, el guitarrista se vuelve símbolo, mito, posibilidad. Sin esa libertad, su destino habría sido incierto.
La novela contrapone dos modelos de masculinidad: el padre de Toño, don Azpilcueta, italiano autoritario, centrado en el dinero y el control; y el sacerdote, también italiano, pero afectivo y horizontal, capaz de dar sin esperar. Vargas Llosa sugiere que el arte no salva por sí solo: lo que salva es el amor que permite ser. En su obsesión, Toño llega al borde de la locura. “Le dedico mi silencio” es la frase que Lalo ofrece al ser despedido de su último trabajo como guitarrista inadaptado en una compañía de músicos: su continua incapacidad de convivencia, unida a un ego desmesurado, le impiden encajar. Es el costo humano de ciertas utopías masculinas. También está ahí el destino de las mujeres que sostienen, esperan, desaparecen. Y el de los hombres que, en su afán de redención, olvidan que el milagro ocurre cuando comprenden que no son los únicos con objetivos en la vida.