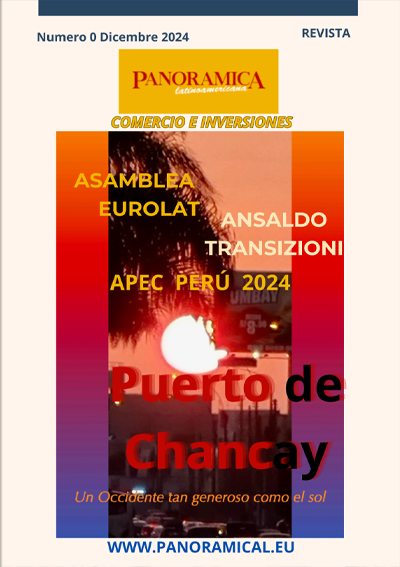Pre-Colonial
La historia de los Awajún más remota está vinculada a la cultura prehispánica Moche, desarrollada entre los años 200 y 700 d.C. en la costa del Perú. Es posible que un sector de los Awajún haya sido vecino de los moches, quienes habrían llegado a la selva amazónica para obtener el oro con el que trabajaban su orfebrería. (Regan, 2010; Ministerio de Cultura, 2015). Así, los moches estarían representados en los relatos Awajún y Wampis como personajes míticos llamados “Iwa”. Los relatos mochicas habrían sido adoptados y adecuados por estos pueblos indígenas, según su medio ambiente y cultura como producto de un intercambio cultural (Ministerio de Cultura, 2015).
Por otro lado, se sospecha que los Awajún tuvieron contacto con el imperio inca, específicamente, durante los dominios de Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. Sin embargo, la conquista inca no tuvo éxito en el territorio Awajún (Ministerio de Cultura, 2015; Sterling 1938 citado en Brown, 1984).
Colonial
Durante la colonia, los conquistadores españoles tuvieron sus primeros contactos con los Jíbaros[1] cuando fundaron Jaén de Bracamoros en 1549, y poco después Santa María de Nieva. Por un tiempo, los españoles lograron mantener relaciones pacíficas con los Jíbaros; sin embargo, estos comenzaron a esclavizar un gran número de indígenas dado que su principal objetivo fue explotar los depósitos de oro de la región. Esto causó una serie de insurrecciones que culminaron en la famosa revolución o levantamiento Jíbaros de 1599 (Brown, 1984).
A inicios del siglo XVII los españoles realizaron varios intentos por conquistar y evangelizar a los Jíbaros. Estas campañas no tuvieron éxito alguno por lo que, en 1704, una orden proveniente desde Roma prohibió a los jesuitas continuar con la conformación de misiones entre los Jíbaros ya que “las derrotas eran grandes y no justificaban inversión” (Gmhs, 1974 citado en Brown, 1984). Luego de este suceso, los jíbaros mantuvieron su libertad durante el resto de la época colonial.
República
La guerra de la independencia en el siglo XIX interrumpió la acción misionera en la selva. En 1865, el gobierno peruano estableció una colonia agrícola en Borja (actualmente el distrito de Manseriche, provincia del Datem del Marañón, Loreto), pero el pueblo fue destruido posiblemente en un ataque de los Awajún o los Wampis un año más tarde (Brown, 1984).
Durante la época del caucho (1880 – 1914), se realizaron atropellos que vulneraron la libertad y la vida de muchos pueblos indígenas. Por su parte, Brown (1984) señala que los grupos jíbaros fueron menos perjudicados respecto a otros grupos indígenas; pues, durante esta época los jíbaros lograron tener un mayor acceso a mercancías como las armas de fuego. Por otro lado, Gaullart (1997) señala que en 1904 los Awajún organizaron un levantamiento donde murieron muchos de ellos, eliminaron los puestos de caucho y lograron liberar a muchos indígenas (citado en Terra Nuova, 2010).
No obstante, la interrelación entre el mundo Awajún (y Wampis) comienza a ser mucho más frecuente en el siglo XX. En 1925, se establece una misión protestante de Nazarenos entre los Awajún. Años más tarde, en 1941, ocurrió un enfrentamiento entre soldados ecuatorianos y grupos jíbaros. Razón por la cual, el Estado peruano dispuso diversas guarniciones militares a lo largo de los ríos que conforman la cuenca del Alto Marañón, con el fin de conformar la defensa de las fronteras. Ello derivó en la venida de colonos de Cajamarca y Piura (Regan, 2007).
En 1947, ingresó el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), bajo la firma de un convenio celebrado entre esta institución y el Estado peruano, con el objetivo de educar a la población indígena, así como traducir la biblia a la lengua Awajún y Wampis (Brown, 1984; Regan, 2007).
En la década de 1960, el Estado peruano estableció la política de fronteras vivas. Estas consistían en asentamientos de colonos en las zonas de fronteras, supuestamente despobladas, con el fin de garantizar los límites territoriales del país. Se pensaba que la ocupación por pueblos indígenas no era «garantía suficiente para la defensa de las fronteras nacionales» (Espinosa, 1993 citado en Regan, 2007).
En 1970, se encontraron yacimientos de petróleo en la zona del Alto Marañón y sus afluentes. A partir de esto, hubo un ingreso masivo de nuevos colonos para la construcción del oleoducto transandino (Regan, 2007). Muchos Awajún trabajaron en este proyecto, así como en la construcción de la carretera Olmos-Río Marañón. Esta carretera facilitó el acceso al territorio Awajún, por lo que aumentó el flujo migratorio de colonos provenientes de Cajamarca y Amazonas. Por otro lado, en esta misma década, en la zona del Alto Mayo, se produjo el ingreso del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) y del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de capacitar a la población Awajún en la introducción de cultivos destinados al mercado. Esto produjo un cambio radical en su sistema productivo tradicional (CARE Perú, 2009).
A partir de la década del 90, se abre paso a políticas económicas que buscan la atracción de capitales nacionales y extranjeros, especialmente, para la explotación de recursos naturales con excepción de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, dada la inestabilidad política de esos años, es a partir del 2006 que se trataron de disponer de una serie de legislaciones percibidas por los pueblos indígenas como una amenaza para su territorio. Esto llevó a las organizaciones indígenas amazónicas a realizar movilizaciones nacionales: en el 2008 se realizó el Primer Paro Nacional Amazónico y en abril 2009 se inició un Segundo Paro Nacional Amazónico. En especial, los pueblos Awajún, Wampis y Achuar, así como colonos del Alto Marañón se organizaron para manifestarse en puntos estratégicos tales como la carretera Fernando Belaúnde Terry y la Estación 6 de PETROPERÚ, entre otros (Defensoría del Pueblo, 2010).
Como señala Regan (2010), este segundo paro fue organizado con varias semanas de anticipación: se recolectó y analizó mucha información con la participación de ancianos y ancianas, líderes escogidos, licenciados del ejército y estudiantes universitarios. La preparación y realización de cada etapa del paro se hizo por consenso. Se escogieron a líderes respetados, principalmente, para cumplir un papel de coordinación en el aspecto operativo, más no se les otorgó poder de mando. Se formaron comités de lucha en cada uno de los cinco ríos de la zona: Imaza, Nieva, Cenepa, Marañón y Santiago. De igual forma, se establecieron coordinadores de logística para coordinar la alimentación y el transporte. Particularmente, el uso de celulares permitió una comunicación rápida entre ellos. Por último, los ancianos múun aportaron desde su experiencia y sabiduría y las ancianas ofrecieron fuerza y protección por medio de sus canciones sagradas, anen.
La demanda de las organizaciones indígenas a nivel nacional fue la derogación de distintos decretos legislativos: Decretos Legislativos N° 1020, 1064, 1089, 1090, la Ley N° 29338 que modifica el D.L. N° 1090, entre otros. A pesar de que se iniciaron procesos de diálogo para dar solución a este conflicto, la suspensión del debate sobre la derogación del D.L. N° 1090 aumentó la desconfianza y el descontento de la población indígena. Como consecuencia, el 05 de junio de 2009 se produjeron graves sucesos de violencia que han sido materia de investigación: uno en la Curva del Diablo, en el marco de un operativo de desalojo de indígenas y otros manifestantes apostados en la carretera Fernando Belaúnde; un segundo hecho tuvo lugar en la Estación N° 6 de PETROPERÚ, en Imaza; y un tercer hecho, en las simultáneas protestas violentas contra las entidades públicas en las localidades de Bagua (Amazonas) y Utcubamba (Jaén, Cajamarca). Estos dejaron 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, cinco pobladores de Bagua y cinco indígenas), un policía desaparecido y 200 personas heridas (82 presentaron lesiones producidas por armas de fuego y, de éstas, 17 mostraban lesiones ocasionadas por perdigones) (Defensoría del Pueblo, 2010).
Este conflicto social, en el que los pueblos Awajún y Wampis tuvieron un papel primordial, ha marcado un punto de quiebre en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Con el fin de evitar más pérdidas humanas, se llevó a cabo un proceso de diálogo en donde se logró derogar cuatro decretos legislativos por los que se iniciaron las protestas. Del mismo modo, estos procesos permitieron la elaboración, con participación de las organizaciones nacionales indígenas y originarias, y promulgación de la Ley de Consulta Previa en el 2011 (Cavero, 2011).