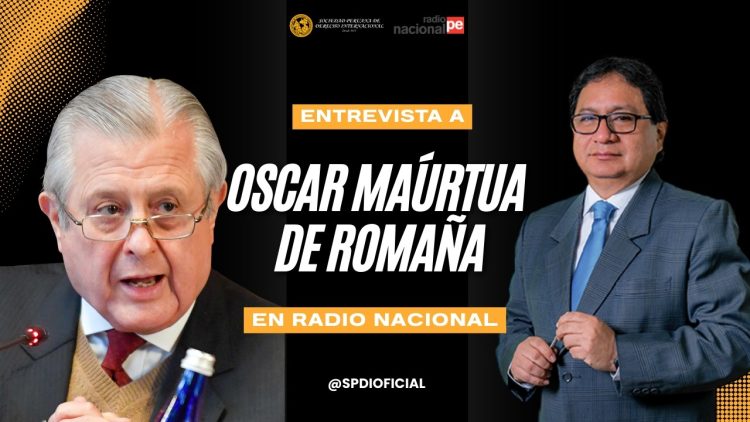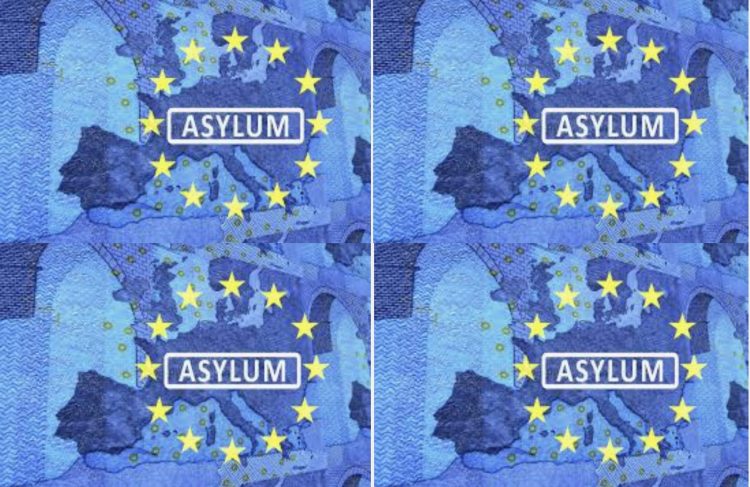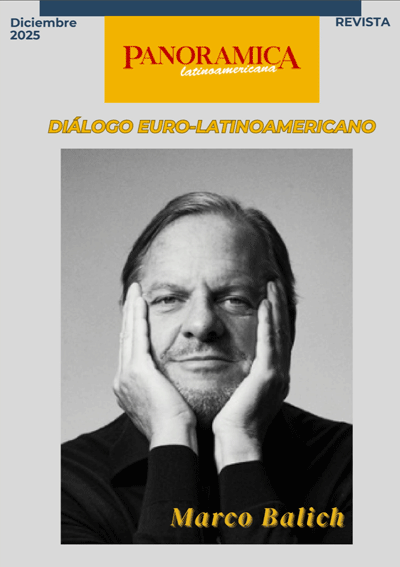La polémica que ha rodeado la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de incoar el procedimiento de investigación formal contra el expresidente y senador más votado en la historia del país Álvaro Uribe Vélez, para que responda por los delitos de soborno y fraude procesal destapó toda una serie de problemas pendientes que inciden en las relaciones entre la magistratura y la clase política, así como en lo referente a la judicialización de la política o politización del poder judicial. El rocambolesco desenlace de las acusaciones contra el expresidente se concentra en la denuncia presentada por este último en 2014 contra un senador del partido de izquierda por la supuesta manipulación  de testigos. En febrero de 2018, cuatro años después de la denuncia y en tiempos de celebración de elecciones legislativas y de elecciones presidenciales, la Corte Suprema archivó la investigación contra dicho senador, y compulsó copias para que se investigara a Uribe por esos hechos. Es decir, en cuatro años nunca se informó al denunciante al respecto, pero si se informó y se abrió oficialmente una investigación sobre el denunciante en plena campaña electoral.
de testigos. En febrero de 2018, cuatro años después de la denuncia y en tiempos de celebración de elecciones legislativas y de elecciones presidenciales, la Corte Suprema archivó la investigación contra dicho senador, y compulsó copias para que se investigara a Uribe por esos hechos. Es decir, en cuatro años nunca se informó al denunciante al respecto, pero si se informó y se abrió oficialmente una investigación sobre el denunciante en plena campaña electoral.
Dado el carácter extremadamente sensible de procesar el jefe de la mayoría política de la coalición de centro derecha Álvaro Uribe Vélez que tras las elecciones presidenciales del 17 de junio dieron como Presidente de la Republica a su pupilo Iván Duque convendría preguntarse seriamente si la Corte Suprema de Justicia podrá garantizar la imparcialidad, la tercería y la profesionalidad, su confidencialidad, la protección de las fuentes de la información y la confianza del personal que trabaja en la misma o bien existen motivos que hagan suponer razonablemente que tal incumplimiento se puede producir. Convendría también preguntarse teniendo en cuenta el interés público en materia y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una justicia de calidad y un trato igualitario sí los criterios de la Corte, cuando decidió incoar el procedimiento de investigación formal contra el expresidente, son compatibles con las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo. Asimismo, si dicha medida es una posible retaliación política de sus oponentes o el deseo de venganza o el afán de poder realizada por la Corte como respuesta a la elección de un Presidente- contrario como Iván Duque. Esto podría tener implicaciones negativas de largo plazo, incluido un debilitamiento de la ya frágil confianza de los ciudadanos en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha sido acusada de estar demasiado politizada y demasiado activa, además de ser corrupta (véase en El Cartel de la Toga). En una Justicia cada vez más politizada, el Presidente Electo es un agente más importante que nunca.

Relaciones difíciles entre Política y Magistratura
En Colombia, la situación es especialmente grave en lo que a la relación entre la política y la magistratura se refiere, y en particular la separación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Lamentablemente, los dramas de la magistratura politizada también deberían ser buscados en la misma política que ha contribuido durante años al proceso de politización del poder judicial, en particular de magistrados que disfrutan de una impunidad que a la opinión pública le resulta difícil entender y otros factores, por ejemplo, cuando hacen sentir su influencia política, su visibilidad y personalización recurriendo a todos los medios de información y comunicación de masa, lo que disminuye su objetividad, imparcialidad y credibilidad. Un país en el que los miembros de la magistratura profesan su propia identidad política nunca podrá estar protegido de un proceso de politización del poder judicial y garantizar la imparcialidad, la tercería y la profesionalidad. En opinión del magistrado italiano Luciano Violante «un juez que es un militante político no puede ser un juez».
Para Claudio Cerasa la justicia como lucha de clases es la consecuencia directa de un cortocircuito entre Política y Magistratura, en la cual los magistrados politizados sueñan con derrotar al enemigo confiando en esa área gris y pantanosa que llaman «resistencia constitucional» y confunden fácilmente la cuestión penal (combatir ilegalidad) con la cuestión moral (garantizar la legalidad). El magistrado que participa en el foro de una reunión electoral para apoyar las ideas de un partido -escribió Calamandrei en su «Elogio de los jueces»– nunca más puede esperar, como juez, tener la confianza de los miembros de la parte contraria.
La complejidad del sistema justicia en Colombia es resultado de una justicia demasiado politizada, ineficiente, de un cuerpo demasiado politizado por razones oscuras, que adolece de falta de transparencia y no cumple con los principios de un sistema judicial justo e independiente que garantice el cumplimiento de las normas fundamentales de respeto de las garantías procesales y los derechos humanos y, que, cuando algo va mal, la responsabilidad no es nunca de nadie. Todo esto le ha hecho más daño que bien al País.
Hay procesos lentos, procesos injustos –en este sentido, lamentablemente, Colombia posee un récord negativo– y una justicia cada vez más politizada, con algunos jueces que no utilizan su poder para llevar a cabo una acción de justicia, sino una acción política y, con frecuencia, para castigar a la oposición y las minorías.

Imparcialidad judicial y despolitización de la justicia
La imparcialidad, la tercería y la profesionalidad del poder judicial son una de las claves para el funcionamiento de una sociedad democrática plural y la confianza del público en el sistema judicial compatible con las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo. Estos elementos contribuyen a crear un clima de serenidad y tranquilidad, el equilibrio en el juicio, la separación e independencia del juez con respecto a las partes y al objeto de la controversia.
Es necesario garantizar su total despolitización y su profesionalidad, conforme a una prioridad clave de la Constitución.
El término imparcialidad judicial o imparcialidad del juez se refiere a la función desarrollada en el procedimiento judicial, para lo cual es necesaria la ausencia, o la inexistencia, de intereses que puedan poner en entredicho su objetividad, incluida la indiferencia/distancia con respecto a los intereses en conflicto y por lo tanto al resultado de la disputa, la falta de prejuicios acerca del thema decidendi. Ulterior perfil de la imparcialidad es la tercería, que se relaciona con la posición de equidistancia del juez con respecto a las partes durante el proceso, teniéndose que encontrar en una situación que garantice su ajenidad a las funciones tanto de la acusación como de la defensa.
Además, hay una garantía adicional de imparcialidad y que debe ser valorada tanto en su perspectiva subjetiva, es decir en el ámbito íntimo del magistrado considerado imparcial hasta prueba contraria como en su perspectiva objetiva, es decir aquellas condiciones exteriores reputadas tales de poner en duda la garantía de una justicia imparcial.
El juez cuando viene llamado a adoptar una cierta medida jurisdiccional no debe soportar condicionamientos externos, personales o de otro tipo, debe pronunciarse solamente con base en las circunstancias de hecho y de derecho adquirido y en todo caso emergentes en el proceso conducido de acuerdo a las reglas y procedimientos establecidos.
En este orden de ideas, y para superar el principio de inocencia, solo un proceso penal sin ánimo persecutorio, acusatorio y punitivo o con violencia inquisitorial, y en donde se pruebe cada elemento del caso más allá de duda razonable o hasta que se pruebe lo contrario con pruebas judiciales y definitivas y una sentencia firme y con tiempo suficiente para preparar la defensa frente a los cargos es garantía de un procedimiento equitativo e imparcial.