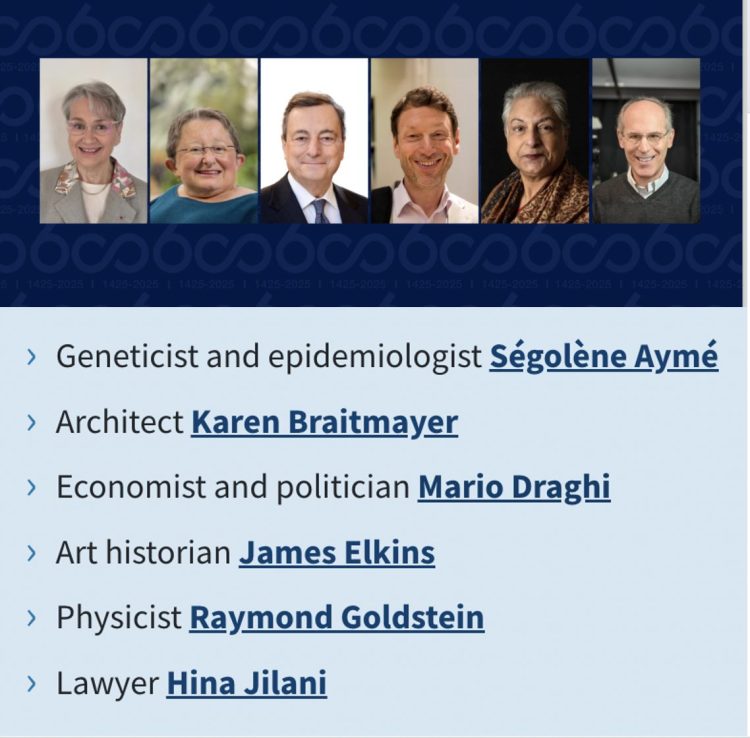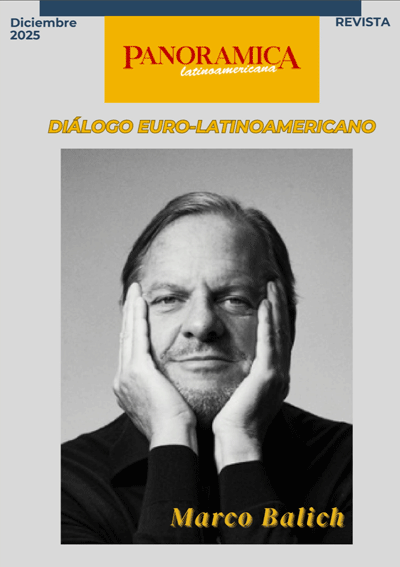Introducción
La deuda acumulada por la ausencia total de una reforma laboral de envergadura a lo largo de cuatro gobiernos de la Concertación se tornaba insostenible en el contexto de un gobierno cuya bandera es la superación de la desigualdad. Incluso en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, la reforma estuvo planteada por el sindicalismo nacional con el apoyo del entonces ministro del Trabajo y Previsión Social —el expresidente del Partido Socialista— Osvaldo Andrade, pero fue el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien bloqueó tenazmente estas sentidas reivindicaciones del movimiento sindical.
Siempre es saludable recordar el papel del movimiento sindical en la lucha antidictatorial en tiempos en que los partidos políticos, especialmente de la izquierda del país, estaban al margen de la ley y eran perseguidos por la dictadura cívico-militar de Pinochet. El sindicalismo chileno devino en catalizador y convocador de grandes y masivas demostraciones político-sociales que abrieron la vuelta a la democracia y el despegue de los gobiernos concertacionistas. En este sentido, destacados especialistas en relaciones laborales señalan que la antigua Concertación no logró saldar esta deuda con el movimiento sindical. Más aún, constatan que los principios marco-regulatorios de las relaciones colectivas de trabajo ponen en evidencia la preservación inalterada de la matriz del Plan Laboral de 1979.
Cierto es que el Código Laboral ha sufrido cambios desde entonces, pero, tal como sucede en otras materias, las modificaciones registradas no representan transformaciones estructurales respecto del paradigma de origen. Al permanecer inalterada la matriz neoliberal que sella la asimetría entre el enorme poder del sector empresarial y las organizaciones sindicales, resulta ineludible para las nuevas autoridades del gobierno de la presidenta Bachelet encarar un nuevo pacto laboral, o nuevo Código Laboral. Lo ha señalado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en su documento base La CUT y los cambios que Chile necesita. Para profundizar la democracia en el trabajo, donde destaca que:
El Código del Trabajo que rige las relaciones laborales en nuestro país tiene su origen en el Plan Laboral impuesto por el gobierno de Pinochet el año 1978, cuando era Ministro del Trabajo José Piñera. Durante los gobiernos de la Concertación se realizaron reformas parciales pero no alteraron su contenido central ni su filosofía de abordaje individual de las relaciones laborales.
(La CUT y los cambios que Chile necesita para profundizar la democracia en el trabajo, octubre 2013, p. 9. En http://www.pcchile.cl/?page_id=8074)
En otro documento, denominado Manifiesto Laboral. Por un nuevo modelo de relaciones laborales, suscrito por la prestigiosa Fundación Sol y destacados abogados laboralistas y expertos en relaciones laborales del país, se enfatiza con mucha claridad que:
la acción de la dictadura, entonces, provocó una violenta redistribución del poder entre sectores sociales, favoreciendo los grandes intereses económicos. Posteriormente, los gobiernos de la Concertación no modificaron sustantivamente esta situación, apoyando argumentos y políticas en las que primaban los equilibrios macroeconómicos más que la democracia y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Bajo esa óptica, los derechos laborales siguieron siendo percibidos como obstáculos y rigideces para la actividad económica y no como un elemento sustantivo que debe ser resguardado por la sociedad.
(Véase Manifiesto Laboral. Por un nuevo modelo de relaciones laborales, 2013, p. 1. En http://www.sitp.cl/?p=138)
Las reformas llevadas a cabo bajo los gobiernos de la Concertación no modificaron la arquitectura del sistema de relaciones laborales heredado, convirtiéndose las autoridades de la época en rehenes de aquella legislación. En este contexto, las reformas laborales realizadas por los gobiernos de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos han sido conceptualizadas como de “baja intensidad”.
El reciente cambio de gabinete ha enrocado a la exministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La ministra Rincón tiene antecedentes en las materias de trabajo y previsión social, no tan solo en su ejercicio como senadora, sino también en su paso por la Superintendencia de Seguridad Social bajo el gobierno de Ricardo Lagos. En su calidad de senadora, presidió la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, promoviendo proyectos como la negociación colectiva ramal y sobre el derecho a huelga, entre otros que tramitó. (Véase Diario Pulso, p. 12, miércoles 13 de mayo de 2015). La pregunta que es pertinente hacerse es si el nuevo gabinete, con su máxima de poner el énfasis en el “dialogo y la prudencia”, significará o no un retroceso en el debate sobre la reforma laboral, al tomar más en cuenta la opinión tradicional del empresariado que las propuestas del sindicalismo y de todos aquellos que están por reformas estructurales para llevar a cabo una reforma laboral profunda, acorde con un Chile moderno. Es este el escenario donde debe entenderse la mentada “pausa” en relación con el tratamiento legislativo que ha propuesto la nueva ministra del Trabajo.
Contexto
En el debate sobre la reforma laboral propuesta por el gobierno de la presidenta Bachelet, debemos ser categóricos en su enunciado principal: el país necesita una reforma laboral profunda, una reforma que esté de acuerdo con un Chile del siglo XXI, de un Chile —como nos gusta llamarnos— que es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No se puede seguir avalando relaciones laborales que mantienen una arquitectura basada en el mentado Plan Laboral impuesto por la dictadura cívico-militar de Pinochet en 1979.
Un resumen de los aspectos neurálgicos de este Código Laboral, nos entregan los expertos de la Fundación Sol, Gonzalo Durán y Karina Narbona, al señalar:
El Plan Laboral correspondió únicamente a dos leyes: una sobre sindicatos (DL 2.756, publicada el 3 de julio de 1979) y otra sobre negociación colectiva (DL 2.758, publicada el 6 de julio de 1979) (…). Esta nueva legislación estaba asentada en cuatro pilares: 1) negociación colectiva centrada en la empresa (en la gran empresa, en los hechos); 2) huelga que no paraliza (permitiendo reemplazantes en huelga y limitando ocasiones en que la huelga puede llevarse a cabo); 3) paralelismo de agrupaciones de trabajadores (sindicatos pequeños compitiendo entre sí y con grupos negociadores) y, 4) despolitización sindical (ruptura del vínculo entre sindicatos y asuntos generales de la sociedad).
(Gonzalo Durán y Karina Narbona: “Otro año del Plan laboral: no hay nada que festejar”, El Mostrador, 8 de julio 2014).
El cuarto pilar de las reformas del gobierno de Michelle Bachelet
De acuerdo a la Presidenta, “esta es una tarea que habíamos postergado por mucho tiempo, ya sea por ataduras del pasado, desconfianza sin fundamentos, o porque para algunos nunca llega el buen momento. Creemos firmemente que este es el momento adecuado”. Fiel a su promesa programática de gobierno, la presidenta Bachelet firmó el pasado 29 de diciembre de 2014, el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, que así se convertía en el cuarto pilar de las reformas estructurales en curso por su Gobierno.
Esto es un gran avance, pero falta aún mucho por recorrer para que en nuestro país, esa cancha tan dispareja, tan asimétrica entre empresarios y trabajadores, sea realmente pareja. El sindicalismo y los trabajadores y trabajadoras de Chile se lo merecían desde hace muchas décadas. Los gobiernos posdictadura no tuvieron la capacidad de concretar, de una u otra manera, una reforma profunda de las relaciones laborales. En los hechos, el cuarto pilar se ha impuesto y, junto con la reforma tributaria, la educacional y la nueva Constitución, conforma la esencia del alma reformadora de este segundo gobierno de Bachelet. Bien por el gobierno, bien por todos aquellos que, desde adentro y desde afuera del gobierno de la Nueva Mayoría, vislumbran posibilidades de empezar a saldar una deuda con los trabajadores y trabajadoras del país. No obstante, aun cuando la reforma propuesta implica valiosos avances, al mundo del trabajo le queda un sabor agridulce, por la subsistencia de resabios del antiguo Código Laboral de tiempos pinochetistas.
“Hoy estamos saldando una deuda con los trabajadores chilenos”, señaló la presidenta Bachelet. Por cierto, el análisis acerca de los alcances de esta reforma laboral recién se inicia y será en el Congreso donde tendrá lugar este sustantivo debate. Nos reconforta que la presidenta Bachelet haya señalado recientemente que en función de las muchas objeciones que se han planteado a este proyecto de ley por las más diversas organizaciones sindicales y fundaciones del arco progresista, se muestre dispuesta a perfeccionarlo.
Los puntos centrales de esta reforma laboral podríamos resumirlos en los siguientes: 1) Reconocimiento de la titularidad del sindicato en la negociación colectiva de la empresa; 2) Derecho a los beneficios negociados por el sindicato por afiliación sindical; 3) Ampliaci1) Reconocimiento de la titularidad del sindicato en la negociación colectiva de la empresa; ón del derecho a la información de los sindicatos, información permanente y relevante para el proceso de negociación colectiva; 4) Prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga; 5) Existencia de un piso mínimo para la negociación colectiva; y 6) Fortalecimiento de los derechos de la mujer trabajadora a través de distintas medidas.
(Véase el texto completo del Proyecto de Ley, en la web del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, http://www.mintrab.gob.cl/presidenta-de-la-república –firma-el-proyecto).
En cuanto a perfeccionar este proyecto de ley —en el espíritu de lo mencionado por la Presidenta—, quedaron por discutirse puntos muy relevantes para las organizaciones sindicales fuera de este anuncio gubernamental. Algunos de ellos: 1) La negociación colectiva por ramas de la producción; estará por verse la negociación colectiva interempresas, 2) Normas del Código del Trabajo referentes al despido: artículo 159, despido por fuerza mayor; y el oprobioso artículo 161, por necesidades de la empresa, que se presta para infinitas arbitrariedades y prácticas antisindicales de la parte patronal, de representantes de empresas y otro tipo de instituciones; 3) Implementación de políticas tendientes a promover y preservar el empleo decente y fomentar la institucionalidad del diálogo social.

La necesidad estratégica de la negociación colectiva ramal
Es cierto, esta forma de negociación no estaba en el programa de la Nueva Mayoría, ni en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet; sin embargo, la negociación colectiva ramal o por sector productivo es una reivindicación histórica al interior del mundo del trabajo en Chile, y una de las aspiraciones más sentidas del sindicalismo chileno. No en vano la dictadura cívico-militar de Pinochet, con el mentado Plan Laboral de José Piñera, atentó directamente contra el tema de la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y, de forma especial, contra la negociación colectiva por ramas de la productividad. Veía ahí, precisamente, el poder real que podrían llegar a tener los trabajadores sindicalizados chilenos.
En este escenario, a partir del Código Laboral de 1979, quienes se han beneficiado de manera absoluta han sido los sectores empresariales, puesto que a los trabajadores se les conculcaron sus derechos laborales y de libertad sindical, y no han contado con una herramienta fundamental para defender estos derechos, que es la negociación colectiva ramal.
Un punto neurálgico en el combate a la desigualdad en un país como Chile, es que la negociación colectiva sea real, inclusiva, masiva, redistributiva y ramal. No existe evidencia empírica respecto de que la negociación colectiva, asumiendo el carácter de ramal, sea un impedimento al desarrollo económico y social, según lo señaló el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, en una entrevista reciente al diario Pulso (Pasión por los Negocios)(*), o lo expresado por personeros del Ministerio de Hacienda.
(*) (http://web.sofofa.cl/noticias/hermann-von-muhlenbrock-el-objetivo-central-del-discurso-fue-decir-que-hay-una-preocupacion-y-que-no-se-puede-seguir-tratando-mal-a-los-empresarios/)
Por el contrario, en países de capitalismo maduro, con los cuales nos encanta siempre compararnos, la negociación colectiva ramal es precisamente un incentivo cualitativo para el desarrollo económico, social y político de sociedades que tienen un rayado de cancha simétrico entre trabajadores y empresarios. En cambio, en sociedades donde se inhibe la negociación colectiva ramal o interempresas, se generan condiciones de desigualdad severas para el devenir societal. En este sentido, si el proyecto de reforma laboral en curso no introduce estos temas mencionados, y otros, estaremos asistiendo una vez más a una reforma laboral cosmética y gatopardista.
El empresariado chileno y la anti reforma laboral.
Desde un comienzo ha existido y existe un ambiente antirreforma en los círculos conservadores. Así lo dejan de manifiesto titulares como “Esta reforma laboral tendrá efectos más severos que la tributaria, porque va afectar a las personas”, que recogía palabras del presidente de la Sofofa. U “Otra reforma, los mismos errores”, en una columna de El Mercurio, dicho de J. C. Jobet, ministro del Trabajo bajo el gobierno de Piñera. También “Empresarios: agenda laboral no es pro empleo, y se enfoca en sindicatos, y no en trabajadores”, “Es un mal proyecto, y lamentablemente seguiremos en presencia de malos proyectos”, como acentuaba el expresidente máximo de los empresarios, Andrés Santa Cruz, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Lo mismo promulgaron diarios como La Tercera en su editorial “Una negativa reforma para concluir el año”; El Mercurio “Inquietud por la reforma laboral”; y, finalmente, El Pulso: “Una mala reforma para los chilenos”. En breve, los empresarios y sus medios opinaron que esta es una reforma pro sindical, intentando con ello evitar ir al meollo mismo de una reforma tan trascendental para la sociedad chilena, como es un debate con altura de miras sobre una reforma de esta naturaleza.
En democracia, con presidentes elegidos por sufragio universal, con un Congreso que debate profusamente las leyes, con partidos políticos que asumen y representan a la ciudadanía, con gremios empresariales que exponen y defienden sus perspectivas y proyecciones, con sindicatos modernos, que no tan solo defienden sus intereses corporativos sino también proponen una visión política de la sociedad, todas las opciones políticas, sociales, económicas y culturales tienen su cauce democrático de solución. A esto se agrega que organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros, aportan miradas comparativas internacionales en cuanto a los grandes temas de debate nacional. Es en este escenario que se respetan y se cumplen las reglas democráticas. Las actuales reformas planteadas por el gobierno, el debate y análisis de la reforma laboral, reflejan que el sistema democrático responde adecuadamente a los intereses del conjunto de la sociedad.
Todo lo anterior estuvo ausente bajo la dictadura de Pinochet en el momento en que se promulgaron diversas reformas estructurales: la de pensiones, la educacional, la Constitución de 1980, la de salud y, por cierto, la reforma laboral. Esta reforma, que cambió de raíz las relaciones labores que prevalecieron hasta septiembre de 1973, arrastra un enorme pecado de origen, lo mismo que las demás mencionadas: fueron implementadas bajo un estado dictatorial, a sangre y fuego. No habiendo actores sociales y políticos habilitados, el empresariado de la época no levantó la voz para señalar lo antidemocrático y anticonstitucional de todas las transformaciones implementadas. Y, por cierto, en el curso de estas décadas, ese sector de la sociedad se benefició enormemente de tal situación.
Hoy, el empresariado nacional cuenta con todas las garantías para juzgar qué le gusta o no del actual proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, y más aún: lo hace ver en las más diversas esferas, sea en el Congreso, en reuniones con el Ejecutivo o en seminarios donde se lo analiza. No obstante, su tono es desmesurado, abonando a un clima de crispación en el debate y echando mano a las viejas amenazas: caída de la inversión, aumento del desempleo y otras catástrofes económicas.
Como una muestra de este estado de ánimo, en una entrevista al reelecto presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, este señala “Es una reforma absolutamente ideológica, populista y cuya táctica es: coloquemos cosas harto más malas para, por ejemplo, discutir la negociación por rama”. Y continúa: “Esta es una reforma totalmente antidemocrática” (…), a la larga, si hacen una mala reforma, veremos un país creciendo menos y con muchos más conflictos”.
(Diario Pulso, 13 de abril 2015).
Declaraciones de este tipo fueron la antesala de la 1ª Jornada de Reflexión: Por una reforma laboral para todos, realizada por más de una veintena de gremios empresariales el 15 de abril pasado, donde los gremios empresariales se reunieron para agitar a sus adherentes con el objetivo de señalarle al Gobierno -y no tan solo al Gobierno, sino también a la sociedad civil y a la política— que están en pie de alerta para obstruir el proyecto de reforma laboral en curso. Grandes frases para el bronce, estigmatizaciones, denuncias nada novedosas, extraídas del antiguo repertorio ideológico empresarial, precedieron a la exposición central de la jornada a cargo de Oscar Guillermo Garretón, exdirigente político de la Unidad Popular y exsubsecretario de Economía bajo el gobierno de Salvador Allende. En una de sus tesis centrales, Garretón explicitó la “incomunicación entre la empresa y la política”, en el sentido de que los políticos y las autoridades de gobierno no conocen al “empresariado y la moderna empresa”.
No cabe ninguna duda acerca de lo saludable que resulta que el empresariado nacional aproveche los espacios que la democracia ofrece y permite. Sin embargo, igualmente saludable es no olvidar la reciente historia del país, hacerse cargo de esa historia y del papel que este empresariado asumió en sus épocas más oscuras. No se conoce autocrítica alguna por parte de este sector, condenando, por ejemplo, las violaciones sufridas por el movimiento sindical y sus dirigentes, o reconociendo cómo gran parte del empresariado se benefició de las transformaciones impulsadas bajo el régimen cívico-militar. Este recorrido no solo tendría que ver con un ejercicio vinculado al pasado, sino que aportaría a transparentar las razones de sus actuales posiciones frente a las reformas. No obstante, en esta Primera Jornada sí hubo una reflexión crítica sobre el pasado: fue la de Oscar Guillermo Garretón, quien, lejos de invitar a un ejercicio sobre la propia actuación, apuntó a las responsabilidades de otros, complaciendo, una vez más, a su público.
Epílogo
Sintetizando: la discusión de fondo, que era la transformación o derogación del Plan Laboral de Pinochet y la gestación de un Nuevo Código Laboral en democracia, ha quedado como uno de los debe hasta este momento. Ante tal deuda, es necesario ser conscientes de la necesidad de una reforma laboral profunda y estructural que cambie de raíz el Código Laboral de 1979.
Lo anterior también tiene un contrapunto, cual es la necesidad de definir un nuevo rol del sindicalismo chileno, para hacer de él un sindicalismo moderno y genuinamente democrático, una organización que ofrezca servicios para sus adherentes, con capacidad técnica-política-económica y con una constante política de capacitación laboral y sindical para sus organizaciones miembros.
En nuestra opinión, sería un desgaste y un descrédito más para el Gobierno y el Congreso que quedase la sensación en la opinión pública de que esta reforma es meramente cosmética, lo que ocurriría si se lleva a su ejecución tal como está. Ello haría imprescindible reformar la reforma laboral en un nuevo y futuro contexto político y social.