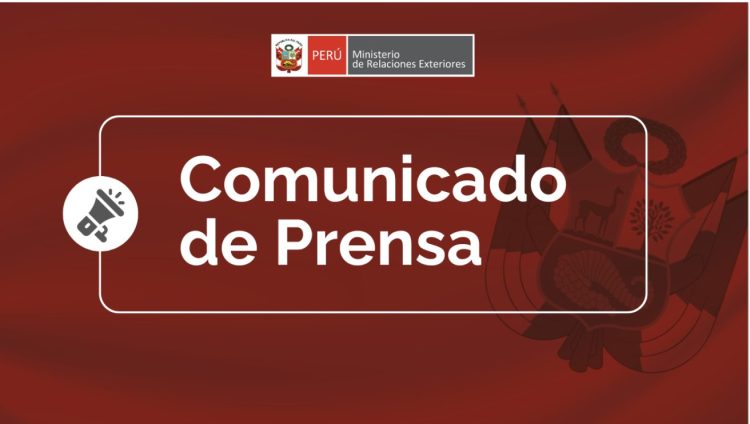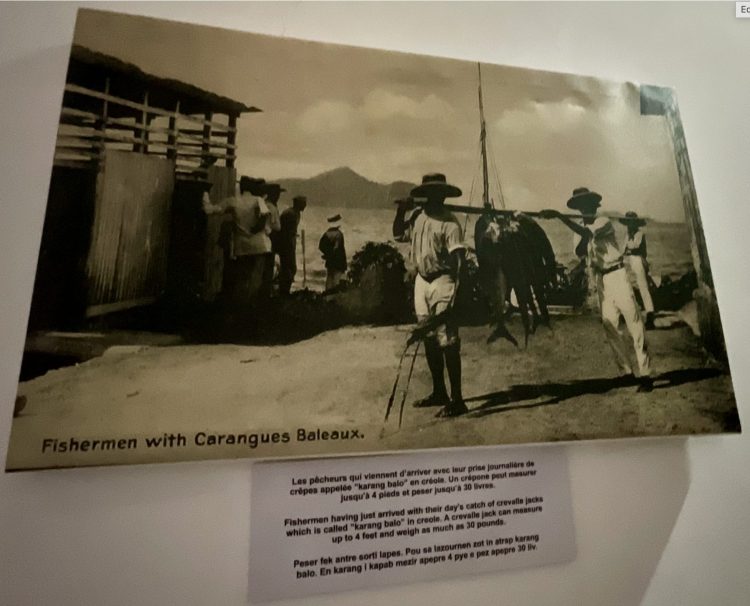La idea de la autonomía, entendida como la capacidad de tomar decisiones, escoger socios y establecer alianzas internacionales de manera independiente, ha estado presente desde hace tiempo en los análisis de política exterior en América Latina, desde los ya clásicos estudios de Helio Jaguaribe en Brasil, en los años setenta, pasando por el argentino Juan Carlos Puig, hasta las actualizaciones de posguerra fría de Juan Gabriel Tokatlián y Roberto Russell sobre la Autonomía Relacional. Se trata de un concepto fundamental, asimismo, para las visiones críticas, como la de Carlos Escudé y sus postulados sobre el Realismo Periférico.
Tales autores estaban atentos a las dificultades de alcanzar la autonomía en materia internacional, teniendo en cuenta la realidad de subdesarrollo de los países de la región y su condición periférica en materia de toma de decisiones globales. Desde el ámbito de los asuntos militares esta pretendida autonomía resulta especialmente compleja, atendida la histórica dependencia de la región del pensamiento americano y europeo tradicional, así como en la condición esencial de los países como consumidores de tecnología militar del primer mundo.
En cuanto a este último punto, es conocido que los países de la región son altamente dependientes de las adquisiciones de industria militar provenientes de Estados Unidos, países europeos y últimamente superpotencias del mundo emergente, lo que desde luego inhibe las posibilidades de reducir la dependencia externa y avanzar hacia la autonomía en el diseño estratégico de la defensa. En la misma medida, la autonomía requiere igualmente de un pensamiento propio, que denote la capacidad de pensar de manera independiente la realidad de los países de la región en materia estratégica. Ello resulta especialmente relevante, considerando que, desde las academias de las fuerzas armadas de la región -al igual que ocurre en las Relaciones Internacionales y en otras disciplinas- se ha generado poca teorización endógena, reproduciendo conceptos y nociones básicas emanadas desde las potencias globales.
Entre los programas militares de la región, desde las escuelas matrices a las academias de guerra, destacan las reflexiones en torno a pensadores como Clausewitz y sus postulados sobre la Guerra Absoluta, basados en su experiencia como miembro del ejército prusiano y admirador de Napoleón; su pensamiento tendrá continuidad en otro autor prominente y muy estudiado en América Latina, el General Erich Von Ludendorff, que se referirá a la denominada Guerra Total. Destacan también las teorizaciones sobre la disuasión nuclear de André Beaufre, General francés que analizó como espectador privilegiado la Segunda Guerra Mundial. La lista es larga, destacan últimamente los conceptos de la Guerra Irrestricta, ideada en 1999 por los oficiales chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui, según los cuales la primera regla del conflicto es que no hay reglas, por lo que la guerra desborda los métodos tradicionales del conflicto bélico, buscando explotar diversas áreas de vulnerabilidad en el oponente en los planos cultural, económico, financiero, tecnológico y mediático, entre otros. En continuidad con ella, destacan igualmente las conceptualizaciones sobre la Guerra Híbrida, popularizada a partir de la intervención rusa en Ucrania en 2014. Con todo, se trata de conceptualizaciones emanadas de realidades distintas a las de América Latina y, sobre todo, elaboradas en base a experiencias y objetivos estratégicos y de posicionamiento internacional distintos a los de aquellos Estados que componen esta región.
Como señalaba en una reciente conferencia la profesora Arlene Tickner, “las disciplinas disciplinan”, es decir, socializan a sus miembros con el objeto que se muevan entre ciertos límites colectivamente establecidos, lo que dificulta las posibilidades de encontrar nuevas miradas e interpretaciones. Dada la señalada prominencia del pensamiento norteamericano y europeo en los asuntos militares, urge una reflexión autóctona desde América Latina, que responda a su condición especial de Zona de Paz, libre de conflictos bélicos y de armas de destrucción masiva, así como con uno de los gastos en defensa más bajos del mundo. Desde luego, se trata de un escenario diametralmente distinto al que enfrentan las grandes potencias, desde las cuales se ha producido el pensamiento dominante en temas defensivo-estratégicos. Lo anterior resulta especialmente importante, considerando la actual rivalidad estratégica que enfrenta a las grandes potencias, que ha dejado a la región en un lugar de menor relevancia, cuando no de mero espectador en la definición de esferas de influencia o de patios traseros estratégicos.
En América Latina, los mayores avances hacia una mirada colectiva sobre los asuntos militares se habían dado a nivel sudamericano, a través de los trabajos realizados en su momento por el Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, en cuyo seno se estableció en 2009 el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED), con sede en Buenos Aires, con el objeto de «generar un pensamiento estratégico a nivel regional, que coadyuve a la coordinación y la armonización en materia de políticas de Defensa en Suramérica”. En el mismo marco se decidiría en 2015 el establecimiento de la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE), con sede en Quito, respondiendo a la necesidad de generar conceptos y categorías propiamente sudamericanas, repensando las nuevas realidades estratégicas de la región en el marco del proceso de integración. Ambas instancias, en último término, buscaban avanzar hacia un pensamiento estratégico propiamente sudamericano, como parte de un impulso general hacia la autonomía en el campo de la defensa, que apoyara la inserción internacional de dicho espacio regional, al mismo tiempo que servir como escenario de relación civil-militar.
Desde luego, tras la crisis vivida por la UNASUR en 2018, en el marco del trance que vive la integración regional, las visiones comunes han perdido toda vigencia, aumentando la dependencia. Ello no obsta, desde luego, a que la región siga manteniendo su condición básica de Zona de Paz, aunque con elevados índices de homicidios y un notorio desarrollo del crimen organizado transnacional, particularmente el relacionado con el narcotráfico y la trata de personas. Tal escenario nos pone en presencia de un espacio que se podría catalogar como Zona de Paz Violenta, es decir, pacífico desde el punto de vista de la guerra, pero violento, teniendo en cuenta los índices de inseguridad ciudadana.
En consecuencia, urge avanzar hacia un pensamiento militar propiamente regional, que considere las particularidades de América Latina, cuyos países mantienen variadas visiones respecto de las amenazas y riesgos que deben enfrentar las sociedades, donde destaca el crimen organizado, la marginalidad, los desastres naturales y las consecuencias del cambio climático, entre otros. Se trata de un espacio con especificidades, con una alta correlación entre desigualdad, crimen y violencia, pero donde la guerra clausewitziana resulta muy poco probable. Con todo, estamos ante una región con perspectivas distintas respecto de los tradicionales conflictos bélicos y la competencia estratégica, elementos que están en el centro de la reflexión propiciada desde las grandes potencias. Por lo tanto, urge pensar “fuera de la caja”, más allá de los paradigmas tradicionales basados en la disuasión y la noción amigo/enemigo, retomando las reflexiones al interior de la región con miras a mejorar su posicionamiento global, lo que parece especialmente complejo, atendida la crisis que vive la integración, los problemas endémicos de liderazgo y el poco apoyo de los actores extra regionales a la cooperación e integración regional.