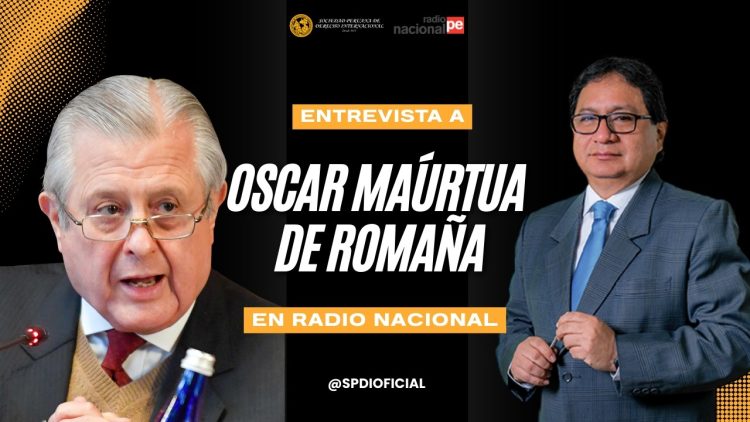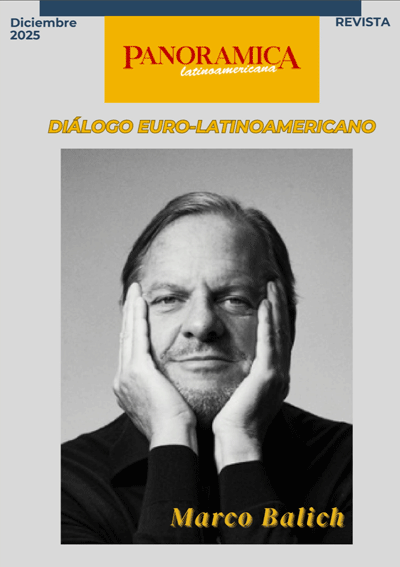Este 9 de diciembre se celebrará el Bicentenario de la batalla de Ayacucho, fue el enfrentamiento más grande e importante de las campañas finales de las guerras de independencia de España por parte de los latinoamericanos. Esta batalla, por su modalidad, por sus resultados, por su neta victoria consolidó la independencia de la República del Perú que derivo en la independencia del subcontinente.
El escenario de la batalla de Ayacucho fue la Pampa de Quinua, a una altitud de 3400 m.s.n.m., y a 37 kilómetros de la ciudad de Ayacucho.
Con esta guerra el contingente militar realista desapareció y es considerado el final de las guerras de independencia, las condiciones fueron establecidas en la Capitulación de Ayacucho firmada el mismo 9 de diciembre de 1824, tras la batalla de Ayacucho, por José de Canterac, jefe de estado mayor del ejército realista, y Antonio José de Sucre, en representación de los patriotas.
Con el deseo de reflexionar sobre los doscientos años transcurridos, su significado, tenemos el gusto de entrevistar, en la víspera de esta importante fecha, al Embajador Óscar Maúrtua de Romaña.

¿Por qué se dice que Ayacucho consolidó la independencia sudamericana?
Por su carácter decisivo en la derrota del ejército español (realista) en la región. Esta gesta no solo aseguró la independencia del Perú, sino que selló la libertad de territorios como el Alto Perú (hoy Bolivia) y marcó el colapso definitivo del Virreinato del Perú, considerado el bastión político y militar más fuerte del Imperio Español en Sudamérica. Bajo el liderazgo de Antonio José de Sucre – puesto que, previamente, el Congreso gran colombino había ordenado la destitución de Bolívar como jefe del ejército libertador – la Epopeya de Ayacucho simbolizó la unidad del ejército patriota, consolidando un esfuerzo colectivo por la independencia. Esta victoria desarticuló la resistencia realista y permitió que los últimos reductos españoles fueran derrotados, propiciando el nacimiento de Repúblicas independientes en la región.
¿Por qué no se ha logrado la integración latinoamericana?
Pregunta compleja que puede disgregarse en tres causales. Primero, a razón de variables histórico-estructurales. Como señalan ciertos autores, la fragmentación que se generó tras la independencia, conllevó múltiples repúblicas con identidades nacionales emergentes y agendas internas divergentes. A su vez, el caudillismo de corte militar fue un factor que caracterizó a las noveles Repúblicas, que no propiciaron la conformación de una cultura política democrática ni una base social que priorice el pluralismo, la alternancia y el equilibrio de poderes. En la actualidad, esta variable estructural se traduce en los crecientes nacionalismos, las tensiones geopolíticas y los conflictos fronterizos que, en su momento, debilitaron la integración latinoamericana.
Segundo, a razón de variables económicas, puesto que los países de la región afrontan desigualdades en sus grados de desarrollo. Los modelos económicos excesivamente exportadores, han dificultado la conformación de una base local industrial, que genere productos con valor agregado. Aunado a ello, la falta de complementariedad productiva ha limitado las posibilidades de un mercado común efectivo, pues la mayoría de los países en la región terminan exportando productos similares al extranjero, lo cual no generaría réditos económicos si se comercializan entre ellos; los precios no serían competitivos. Finalmente, a razón de variables ideológicas, que se traduce en la falta de continuidad de proyectos regionales de gran envergadura y la fragmentación de bloques como la UNASUR o el debilitamiento, actualmente, del MERCOSUR. La falta de consensos duraderos es un factor que se complementa con lo mencionado.
Incluso, habría que preguntarse si una integración de mayores niveles – como se propuso, otrora, con el Congreso Anfictiónico de Panamá – no gestaría rivalidades geopolíticas con las potencias ya consolidadas en este siglo, principalmente, con la potencia norteamericana. No obstante, ello no tiene porqué generar desilusiones en la región, pues hay procesos de integración como la Alianza del Pacífico o la Comunidad Andina, que mantienen niveles óptimos de funcionamiento, priorizando los temas económicos y comerciales. A su vez, la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a ciertos cuestionamientos, funge como el foro político más antiguo y consolidado del mundo, que se erige como el bastión de la solidaridad continental, el desarrollo económico y la defensa del régimen democrático.
España fue un imperio al igual que Gran Bretaña; no obstante Inglaterra cuenta con la Mancomunidad británica, mientras que España ha propiciado la SEGIB. ¿Qué contrastes hay entre la Mancomunidad Británica y el SEGIB?
Aquí estamos hablando de dos figuras distintas, desde sus orígenes, estructura y objetivos. Por una parte, la Commonwealth (Mancomunidad británica), originalmente fundada en 1931, es una asociación voluntaria de 56 Estados soberanos – generalmente, excolonias británicas – que mantienen vínculos históricos con el Reino Unido y comparten un marco de cooperación en temas culturales, económicos y políticos, sin aspirar a una integración política o a conformarse como una organización internacional. Es menester destacar su simbolismo en torno a la figura del monarca británico y su énfasis en valores compartidos como la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
Por su parte, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), creada en el año 2003, es un organismo de cooperación multilateral conformada por países iberoamericanos (América Latina, España, Andorra y Portugal). Su enfoque institucional, le permite trabajar en base a proyectos, que se orientan al desarrollo sostenible, la educación o la innovación tecnológica. A diferencia de la Commonwealth, la SEGIB carece de una figura simbólica que unifique a los Estados que la conforman, y su orientación se inclina más a la cooperación y el fortalecimiento de lazos culturales.
Perspectivas contemporáneas de la democracia en Sudamericana en el Bicentenario de Ayacucho.
Es de justicia resaltar que la región ha consolidado regímenes democráticos durante los últimos años, luego de haber superado las dictaduras militares del siglo pasado. Este proceso de transición, ha permitido que los países puedan avanzar en materia de derechos humanos, participación ciudadana y elecciones libres, competitivas y justas. No obstante, pareciera que la dictadura militar ya no es la principal causante del denominado democratic backsliding, sino que son los propios mecanismos constitucionales y democráticos los que se utilizan para erosionar la calidad de la democracia y convertir al Estado en un régimen híbrido cercano a los autoritarismos. Si a ello le sumamos la creciente corrupción, la inseguridad ciudadana y las constantes acusaciones de fraudes electorales ante la derrota de ciertos candidatos, se genera un clima de tensión y debilitamiento de instituciones democráticas.
A pesar de estas cuestiones, el Bicentenario de Ayacucho nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de una democracia renovada, que priorice la inclusión social, el desarrollo sostenible y la integración regional. Las nuevas generaciones exigen, cada vez, mayor participación y transparencia, mientras que organismos como la OEA y documentos como la Carta Democrática Interamericana, continúan siendo fundamentales para fortalecer los valores democráticos en la región. En este sentido, el legado de Ayacucho, como símbolo de unidad y lucha por la libertad, nos inspira para construir una democracia más resiliente, basada en el diálogo, la igualdad y los derechos humanos.